La última película de la actriz y directora francesa Mia Hansen-Love, Edén, puede ser vista como una metáfora que toma como excusa la explosión de la movida de la música house en París, a comienzos de la década de 1990, para contar la historia de un adolescente en su camino a la madurez. Y esta, a su vez, puede no ser más que un pretexto para representar los vaivenes de la Historia europea reciente. Vale la pena hacer el ejercicio de poner en paralelo las etapas que va atravesando su protagonista, Paul, con los distintos cambios sociales que se fueron sucediendo en el viejo continente, desde aquellos años hasta la actualidad. Con sorpresa se verá que todo coincide y que entonces, tal vez, Edén no sea sino una alegoría de la Historia con una banda de sonido bien bailable.
Edén arranca siguiendo a Paul y a su grupo de amigos durante un amanecer, a la salida de una fiesta de música electrónica. Es el año 1992 y aunque la película no lo diga, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética aún están frescas. El socialismo ha muerto, cediendo el triunfo al capitalismo para que Fukuyama decrete el fin de la Historia. Los oscuros 80 terminaron de apagarse y la amenaza de la guerra deja tranquila a Europa por un rato y se muda a Irak. El mundo y París otra vez son una fiesta donde de repente sobra manteca para tirar al techo. En ese nuevo contexto Paul y sus amigos arman un colectivo de Dj’s para organizar fiestas y pinchar música, una tendencia entre la juventud europea de entonces que, liberada de los viejos temores, se sube a esa ola de despreocupación. La movida electrónica se vuelve el fondo sonoro ideal para contar la historia de la nueva Europa, donde ya no hay de qué preocuparse y todo es divertido. No parece casual que Hansen-Love eligiera contar su fábula de juventud desde el centro de esa incipiente escena y no desde otros fenómenos juveniles propios de la época, como el grunge –un movimiento que no miraba al mundo con tanta ligereza—, porque a la directora parece interesarle mostrar esa despreocupación, ese clima de laissez faire necesario para poder narrar la posterior e inevitable caída.
El relato avanza merced de saltitos temporales que la llevan por 1995, 97 y 99 hasta 2001, cuando el grupo de amigos, que durante esos años ha conseguido ganarse un lugar en la noche bolichera de París, es invitado a hacer un par de presentaciones en Nueva York. Que la visita a la Gran Manzana justo en ese año sea el punto de inflexión que marca el comienzo de una crisis profunda en la vida de Paul, está lejos de ser una sutileza. La película, sin embargo, elude cualquier referencia directa al atentado. Le alcanza con que la economía de Paul se venga a pique y con el suicidio de uno de sus amigos más talentoso para que quede claro que la inocencia finalmente se ha ido. Sin embargo, en ese devenir que la película propone hay algo de exceso, un problema de ritmo demasiado laxo, algo curioso en un relato con tanto peso de lo musical. El cuento se hace largo y no pocas veces redundante. ¿Cuántos momentos en los que no pasa nada es necesario acumular para que quede claro que el vacío ha impregnado la vida de Paul? La música bailable (reiterativa en sí misma) y su entorno y cultura (carente de cualquier tipo de épica), ya eran herramientas bastante eficaces para cristalizar ese vacío. La banda de sonido perfecta para contar el ascenso y la caída de un sueño europeo que cada vez más se vuelve pesadilla, aunque su directora elija el elocuente poema El ritmo, de Robert Creeley, para intentar convencerse de que siempre queda la esperanza.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.
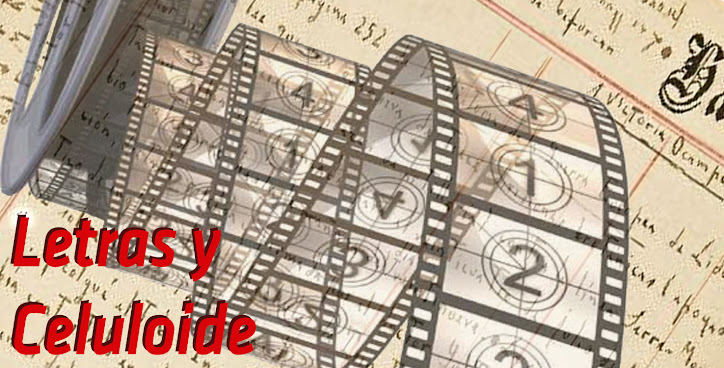

No hay comentarios.:
Publicar un comentario